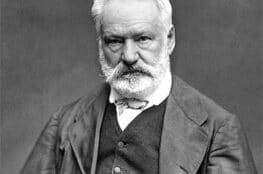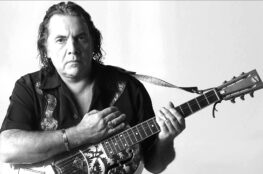Alfonsina Storni
Un día como hoy pero de 1938 se suicidó Alfonsina Storni Martignoni, poeta, periodista, escritora, socióloga y maestra argentina de origen suizo vinculada al modernismo y las vanguardias cuya literatura se destacó por la potencia y luminosidad de sus versos y la indomable impronta feminista que la enfrentó a la opinión de los “hombres sabios” de la época. Fue parte de una delantera poderosa que luchó por un reconocimiento público de las autoras en la literatura americana junto a Gabriela Mistral y Juana de Ibarbourou.
Nació en 1892 en Sala Capriasca, cantón del Tesino, Suiza. Hija de Paulina Martignoni y de Alfonso Storni, un padre melancólico, alcohólico y distante. Sus padres habían emigrado a la Argentina en 1880. En la provincia de San Juan fundaron una cervecería familiar: “Cerveza Los Alpes, de Storni y Cía.” que en pocos años era distribuida en la región cuyana. Regresaron a Suiza donde nació Alfonsina pero en 1896 retornaron a San Juan. Al año siguiente ingresó en el jardín de infantes de la Escuela Normal de San Juan, al que asistió durante tres años.
En 1901 se mudaron nuevamente. Esta vez al Barrio Echesortu, en la ciudad de Rosario. Su madre abrió una escuela domiciliaria pero la economía familiar no mejoraba. Su padre instaló el “Almacén Café Suizo” donde Alfonsina, con diez años, lavaba platos y trabajaba de mesera.
El proyecto fracasó. Alfonsina abandonó la escuela y trabajó de costurera junto a su madre y su hermana en jornadas de hasta doce horas. En 1906 falleció su padre ahogado por las penas y las deudas y la situación empeoró. Comenzó a trabajar como obrera en una fábrica de gorras hasta que en 1907 llegó a Rosario el director teatral Manuel Cordero. Por una serie de casualidades obtuvo un papel en una obra de teatro de la compañía durante la Semana Santa. Al año siguiente fue seleccionada como actriz en la compañía del actor español José Tallaví y participó de una gira por Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán.
Cansada de la vida en caravana y con un episodio de acoso abandonó la gira. Retornó a la casa de su madre, ahora en el pueblo de Bustinza, con su nuevo marido. A los pocos meses ingresó en la Escuela Normal Mixta de Maestros Rurales ubicada en Coronda. Para sobrevivir trabajó de preceptora y algunos fines de semana como corista en Rosario. Esas actuaciones le trajeron problemas en la ciudad. No obstante, sus buenas notas emparejaron los dimes y diretes. En 1910 se recibió de maestra y comenzó a trabajar en la Escuela Elemental Nº 65 de Rosario. En esos años, publicó sus primeros poemas en “Mundo rosarino” y “Monos y monadas”.
La vida quiso que se reencontrara con Carlos Arguimbau que había conocido en sus actuaciones teatrales. Iniciaron un vínculo y quedó embarazada. La situación se fue complicando, asumió su condición de madre soltera y se trasladó a la ciudad de Buenos Aires. Alquiló una pequeña pieza y trabajó como dependiente en una farmacia, en una tienda y como modista. En 1912 nació su hijo y también apareció su primer poema, De la vida, en la revista “Fray Mocho” y comenzó a colaborar en “Caras y Caretas”. Continuó buscando trabajo y fue contratada por la importadora de aceite de oliva “Freixas Hermanos” como corresponsal psicológico (equivalente actual a asistente publicitario y de marketing). Redactaba propagandas dirigidas a los comerciantes minoristas e investigaba tipos de mercados consumidores en el país para desarrollar estrategias publicitarias.
Su condición de trabajadora la acercó a los socialistas. Trabó amistad con la dirigente Carolina Muzzilli y trabajó con ella en estudios sobre la situación de las mujeres y los niños obreros. Sus colaboraciones literarias fueron elogiadas y conoció a José Enrique Rodó, Amado Nervo, Manuel Ugarte y José Ingenieros. Su condición económica mejoró y pudo viajar a Montevideo donde conoció a Juana Ibarbourou y a Horacio Quiroga, con quien entabló una larga amistad.
Publicó poemas y prosa en la revista literaria “La nota” y en 1916 apareció su primer libro de poesías: La inquietud del rosal, obra en la que expresó con claridad sus deseos de mujer y su condición de madre soltera. Un poema que impactó fue “La Loba”, unos versos “escandalosos” que le hicieron perder su puesto de trabajo. Adeudó la impresión y las críticas fueron poco cordiales pero fue su carta de presentación en el mundo literario porteño y rioplatense.
Su nueva e inestable condición económica implicó el comienzo de su labor como periodista y colaboradora en “Atlántida”, “El Hogar”, “Nosotros”, “Mundo Argentino” y luego como columnista de “La Nación” bajo el seudónimo Tao Lao. Simultáneamente trabajó como directora de un internado en Marcos Paz (al que renunció por problemas nerviosos) y como celadora en la Escuela de Niños Débiles de Parque Chacabuco. Más adelante fue docente en el Teatro Infantil Lavardén, profesora de Lectura en la Escuela Normal de Lenguas Vivas y profesora en el Conservatorio Nacional de Música y Declamación.
En 1918 publicó Dulce daño, en 1919 Irremediablemente y en 1920 Languidez, consagrado como Primer Premio Municipal de Poesía y también Segundo Premio Nacional de Literatura. Era casi la única escritora que participaba en las tertulias y encuentros del mundo literario porteño (especialmente la “Peña” del Café Tortoni). Su espíritu inquieto y reivindicativo la llevó a intervenir en la creación de la Sociedad Argentina de Escritores y tener una activa participación en el gremialismo literario. Todo eso provocó recelos en algunos escribas varones del grupo “Proa” y “Martín Fierro” y el beneplácito de sus amigos Roberto Giusti, Fermín Estrella Gutiérrez, Baldomero Fernández Moreno y Horacio Quiroga, entre otros.
En 1925 publicó Ocre, una obra con mayor madurez poética, manejo de la ironía y más reflexiva. Discute el rol impuesto a la mujer, aparece la lucha por la autonomía, desliza un estilo mordaz para expresar el desencanto sin lamento, enfrenta la realidad con ternura, evita la resignación, avanza con la búsqueda de identidad. Comienza su acercamiento al vanguardismo.
En 1927 se estrenó en el Teatro Cervantes su obra El amo del mundo en la que exploró la falta de libertad de las mujeres de su época y, como contracara, la codicia, la ambición política y el ejercicio de la tiranía y el dominio patriarcal. La crítica fue feroz y fue un fracaso comercial.
Su estado de salud era inestable. Las neurosis y sentimientos de persecución eran recurrentes. Ante ese estado una amiga del Conservatorio la impulsó a realizar un viaje por Europa junto a su hijo que repetiría tres años después. Fue un respiro y una posibilidad de nuevas relaciones literarias. En 1931 publicó Dos farsas pirotécnicas, obra teatral que incluía dos farsas: “Cimbelina en 1900 y pico”, una adaptación de una obra de Shakespeare traída al siglo XX en la que describe la lucha de una joven por liberarse de la opresión de su entorno burgués y Polixena y la cocinerita en la que analiza la lucha de género y la opresión social a través de dos mujeres con enormes diferencias de clase social.
En 1934 publicó el poemario Mundo de siete pozos en que inauguró un estilo más personal y abstracto, con imágenes angustiosas, una visión más oscura de la vida y un espacio literario donde imperan el dolor, la soledad y campea la muerte. Quizás un aviso de su triste final. Un golpe letal fue la muerte de sus amigos en pocos años: José Ingenieros, Roberto J. Payró, Francisco López Merino, Horacio Quiroga. Eran signos que ella resignificó como anticipatorios.
En 1936 durante el acto de inauguración del Obelisco dio una serie de conferencias en la que señaló la falta de un escriba estelar que reflejara el alma de la ciudad pero exaltó la voz del tango y reivindicó a los barrios del sur como su espíritu presente. Tras cartón publicó su última obra: Mascarilla y trébol y una Antología poética con sus composiciones preferidas.
Las enfermedades la persiguieron. Le detectaron cáncer de mama, le realizaron una mastectomía que le dejó heridas físicas y emocionales. Recrudecieron las neurosis y la depresión. Realizó su última conferencia en Montevideo y viajó a Mar del Plata donde tomó la decisión de suicidarse arrojándose al mar desde la escollera del Club Argentino de Mujeres.
Poeta directa, innovadora. Pluma valiente para tocar temas como el amor, la maternidad, el dominio patriarcal, la desigualdad, la injusticia, la autonomía femenina en una época difícil. De una fina sensibilidad, exploradora de un dulce erotismo y evocadora del sufrimiento perenne.
Salú Alfonsina Storni! Genia y figura!
Ruben Ruiz
Secretario General